El coronavirus ha cogido a la
humanidad a contrapié. Las preocupaciones antes de la pandemia poco tenían que
ver con una crisis epidemiológica de alcance mun ndial. Aunque su posibilidad
teórica se conociese por advertencias científicas o por representaciones
cinematográfica, su carácter distópico y, en cierta manera, es catológico nos
han hecho reaccionar con demasiada lentitud. Es probable que la prepotencia de
Occidente le haya llevado a pensar: «Esto no nos puede suceder a nosotros; las
grandes infecciones y parasitosis (malaria, dengue, Chagas, Ébo la…) acontecen
en los países subdesarrollados». Con la misma autosuficiencia fue Goliat a
luchar contra el pequeño David. El mundo entero, que pensaba que dominaba el
curso de la historia, ha sido vencido por un minúsculo virus, invisible, ante
el cual la nueva carrera armamentística se ha demostrado impotente.
La muerte, tan ajena a la
experiencia cotidiana del autoproclamado primer mundo, ha vuelto a ser un
acontecimiento cercano; incluso ha entrado dentro de la conciencia de
posibilidad para mucha gente: «¿Y si enfermo?, ¿cómo reaccionará mi cuerpo?».
De repente, el virus nos ha replegado hacia el interior, porque el menor contacto
social (aun teniendo infinitos medios electrónicos) nos permite estar más con
nosotros mismos y hacia lo esencial por que de golpe se ha desplomado el consumismo.
Nos hemos centrado en sobre vivir y hemos tomado conciencia de los elementos
esenciales de nuestra vida: la salud, las relaciones, el amor, la comida
diaria… Hemos descubierto que los antiguos ídolos que aplaudíamos y venerábamos
en los conciertos o en los campos de fútbol no pueden salvarnos. Ahora hemos encumbrado
a los y las profesionales de la salud porque a ellos y a ellas confiamos
nuestras vidas.
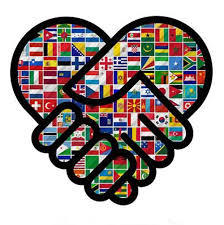
Globalmente, creo que podemos
decir que nos hemos salvado como humanidad «por los pelos». No en el sentido de
asegurar la continuación de la especie, sino porque, a pesar de los titubeos
iniciales de algunos países, al final hemos decidido poner en el centro de
nuestras preocupaciones a las personas mayores y más vulnerables. Boris Johnson
podía considerar fríamente la muerte de 400.000 británicos como algo preferible
a parar la economía, pero la sociedad que hubiese escogido esa opción no habría
salido con vida… humana.
Ninguna sociedad podría levantar cabeza después de
vivir el trauma de dejar morir a tanta gente. Aun así, el sufrimiento ha sido
terrible: el de los médicos por ver morir de cerca a tanta gente y por
enfrentarse a la posibilidad de tener que priorizar a unos frente a otros en
los momentos de colapso sanitario; el de las cuidadoras de ancianos, mayormente
mujeres, que han tenido que afrontar el problema en condiciones de precariedad;
el de los enfermos que han muerto en la soledad de los hospitales a pesar de la
buena voluntad de esos «extraños seres» que por su indumentaria parecían venir
de otro planeta; el de los familiares que vivían la angustia a distancia; el de
las personas mayores con su miedo vital a contagiarse y sucumbir; el de las
trabajadoras de los servicios esenciales, con miedo a contagiar a sus seres
queridos; el de gran parte de la población, con la difícil gestión de la
ansiedad; y, finalmente, el gran sufrimiento de tantos millones de personas que
han perdido sus medios de subsistencia. ¡Cuán difícil va a ser superar estos
sufrimientos pues no habrá un momento cercano en el que se diga que lo hemos
superado!
No habrá un «final» hasta que no se consiga una vacuna. ¡Cuán difícil
es cerrar la herida por la muerte de un ser querido del que no nos hemos podido
despedir y al que no hemos podido llorar en un funeral! Ahora bien, deberíamos
encontrar maneras para que en los meses venideros esa solidaridad que parece
manifestarse al enfrentarnos juntos a un problema común no se desvanezca, pues
no olvidemos que la enorme crisis económica (tanto nacional como mundial) no va
a afectarnos a todos por igual. Y nuestra sociedad solo será verdaderamente
democrática y justa si asumimos de forma conjunta –y progresiva, según la
capacidad económica de cada uno– los enormes costes en salud generados durante
estos meses, y si somos capaces de «rescatar» a aquellas personas que han
perdido todos sus ingresos.
Con todo, para conseguirlo, es preciso que los
partidos políticos estén a la altura: que busquen el bien común y no la
capitalización del descontento general que producirá la pérdida de poder
adquisitivo. Quizás sería hora de que Europa se tomase en serio la lucha contra
esos paraísos fiscales que existen incluso dentro de la propia Unión Europea.
En definitiva, es urgente que todos los partidos políticos pacten una
estrategia común de larga duración para superar la crisis; de lo contrario,
serán responsables de su mayor descrédito ante la opinión pública, con el
consiguiente riesgo para la democracia.

Una especie como la humana,
que ocupa todo el planeta, lo explota hasta el límite y está tan
interrelacionada, es vulnerable a las pandemias, pero, frente al coronavirus,
hay una esperanza: que nos sintamos todos una sola humanidad desde la
experiencia de la vulnerabilidad común. Todo mal puede, cristianamente,
contener una bienaventuranza: el hecho de que esta pandemia no solo haya
afectado a los países del sur nos ha obligado a movilizarnos con urgencia ante
un problema que afecta a todos los países, razas y religiones. Muchas veces,
para que alguien tenga más, otro debe tener menos; para ser el primero, alguien
debe ser el segundo. Pero ante un virus planetario solo podemos ganar si le
ganamos todos. Aun habiendo afectado de maneras muy distintas, es el primer mal
que vivimos de manera universal.
No son muchas las oportunidades que tiene el
ser humano de afrontar un reto común en el que solo nos salvamos si nos
salvamos todos.
Jaume Flaquer Cristianisme i Justícia
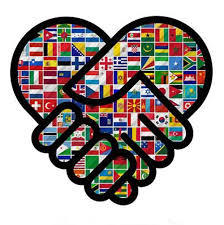


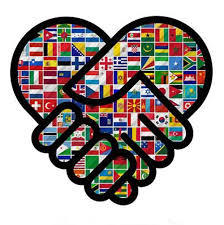

No hay comentarios:
Publicar un comentario
Bienvenido amig@, gracias por tu comentario